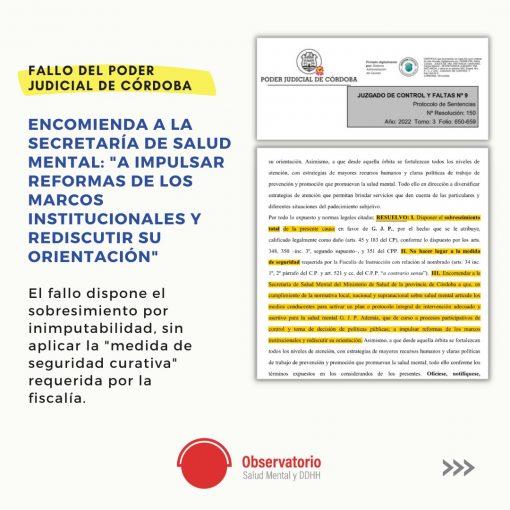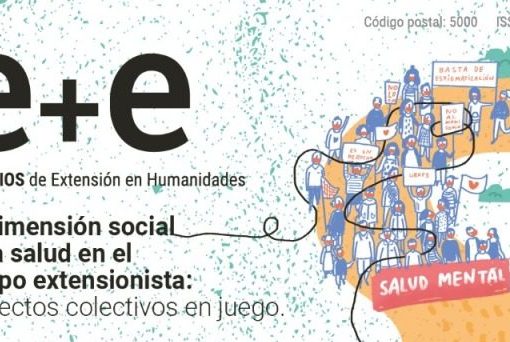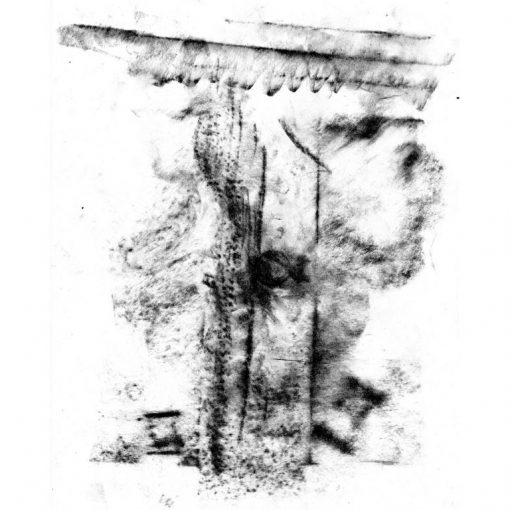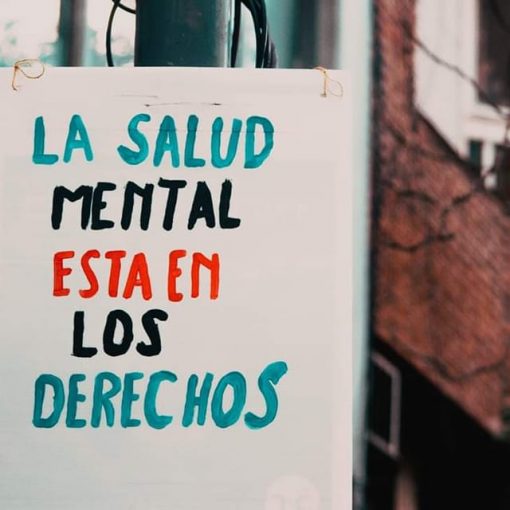El anuncio del Gobierno de Córdoba publicado también en una nota periodística de La Voz del Interior, el domingo 12 de octubre, sobre la construcción de hospitales zonales en Oliva y Bell Ville, con el consecuente cierre de los históricos asilos Emilio Vidal Abal y la ex Colonia Alborada, representaría un paso significativo en el cumplimiento de las leyes de salud mental (Nacional N° 26.657 y Provincial N° 9.848). Sin embargo, después de tantos años de reclamos, consideramos que es fundamental plantearnos algunos interrogantes sobre la metodología, el financiamiento y la ejecución de este aparente «cambio de paradigma» de la política pública provincial. En esta nota, desde el equipo del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos analizamos los anuncios que podrían significar un esperado e histórico avance, a 15 años de proclamadas las leyes de salud mental, y marcamos las zonas menos claras y las contradicciones.

Los avances
Los anuncios marcan un hito por varias razones que se alinean con los principios de la desmanicomialización:
- Fin del modelo asilar: Se concreta el cierre definitivo de dos instituciones con una larga historia de denuncias por tratos inhumanos, lo que salda una «larga deuda del Estado» en el respeto a los derechos humanos de las personas internadas
- Integración hospitalaria (Polivalencia): El plan establece la construcción de hospitales polivalentes que atenderán a pacientes usuarixs de salud mental con problemáticas agudas, integrando su tratamiento dentro de la red general de salud y abandonando el modelo de centros monovalentes. Esto aplica tanto a los nuevos hospitales de Oliva y Bell Ville, como a la adecuación del Neuropsiquiátrico de Capital para la atención especializada en mujeres.
- Fortalecimiento de la Red intermedia: Se prevé el fortalecimiento de los dispositivos intermedios o de medio camino (casas asistidas, casas de medio camino), esenciales para la externación y la reinserción comunitaria de los pacientes.
- Desjudicialización y descentralización: La provincia enmarca las medidas bajo los principios de descentralización, desjudicialización y desmanicomialización, señalando un compromiso formal con la Ley Nacional de Salud Mental. Asimismo, ubica en un lugar central la dimensión intersectorial del proceso.
Los peros
A pesar de los avances, las objeciones se centran en la experiencia histórica, la transparencia y el riesgo de una implementación insuficiente:
- Desfinanciamiento crónico: La principal preocupación es que el plan se anuncia tras más de 10 años de ajuste e insuficiencia presupuestaria en salud mental en la provincia, área que nunca alcanzó el 10% del gasto en salud sugerido por organismos internacionales y por la propia Ley Nacional de Salud Mental. Esto genera dudas sobre la sostenibilidad del nuevo modelo y sobre si se revertirá el histórico desfinanciamiento.
- Dudas sobre dispositivos sustitutivos: existe una profunda preocupación respecto a la concreción del nuevo modelo asistencial, el temor es que la creación de dispositivos intermedios (casas de medio camino, centros de día, etc.) sea un anuncio que, al igual que ha ocurrido en el pasado, no se termine de ejecutar completamente.
Esta inquietud se refuerza con el desmantelamiento de equipos comunitarios y el cierre de instituciones como el IPAD. Estos hechos generan serios interrogantes sobre si el compromiso de cambio de paradigma hacia un modelo verdaderamente comunitario está realmente garantizado.
La transformación no puede limitarse a la gestión numérica. No se trata simplemente de plantear cantidades de internaciones de forma estanca, ni de hacer «girar camas» para vaciar instituciones, ni de dejar de atender la demanda. Por el contrario, lo que la ley y los instrumentos de derechos humanos exigen es un proceso de creación de dispositivos progresivo pero contundente. Solo así se podrá garantizar los procesos de externación, la vida plena en comunidad para las personas usuarias y la efectiva continuidad de cuidados respecto a su salud integral.
- Políticas intersectoriales: es sabido que una transformación como la planteada exige participación y articulación con otros sectores del Estado. Para alcanzar la plena implementación de las leyes de salud mental no alcanza con el sector salud. No es suficiente ofrecer o recibir atención por los problemas singulares, además se deben eliminar las barreras sociales que impiden la plena inclusión en el ámbito laboral, educativo, cultural, etc. En este contexto, todo anuncio debería contemplar los problemas estructurales que impactan en las condiciones de vida y salud de la población, y sobre todo a este sector históricamente invisibilizado.
- El rol del sector privado: La inclusión y el pago de internaciones al subsector privado plantea el riesgo de que la provincia no esté en condiciones de monitorear adecuadamente a estas instituciones, donde ya existen denuncias previas de graves violaciones de derechos humanos.
- Medidas contradictorias y riesgo de encierro: La planificación de salas de aislamiento en los nuevos hospitales es vista como una medida que va en contra de la ley (Ley 26.657), que busca eliminar las prácticas de aislamiento. La provincia carga con antecedentes en prácticas inadecuadas al respecto y que han dado lugar a la intervención del Órgano de Revisión Nacional. Además, el cierre del CPA del Servicio Penitenciario es cuestionado si es reemplazado por un hospital modular en el Complejo Carcelario de Bouwer, visto como «más encierro» en un ámbito punitivo.
- Inexistencia del Órgano de Revisión Local: desde la sanción de las actuales leyes de salud mental el movimiento de salud mental de la provincia insiste en la importancia de crear, tal como lo preveeprevé la Ley Nacional, el correspondiente mecanismo de monitoreo y control, no solo para evitar la vulneración de derechos, sino también para acompañar el proceso de transformación, el funcionamiento de los servicios y en la adecuación de las prácticas.
- Falta de participación y contexto electoral: Las organizaciones denuncian que las medidas no fueron consultadas con los usuarios ni llevadas para su discusión al Consejo Consultivo de Salud Mental (creado por la Ley 9.848), incumpliendo el principio de participación. Finalmente, el hecho de que sean anuncios a 15 días de las elecciones genera escepticismo sobre su motivación y compromiso real. El plan carece de dos elementos esenciales y obligatorios para garantizar un proceso. Los anuncios no incluyen a los y las trabajadores de salud mental, quienes son absolutamente clave para la ejecución y el éxito de cualquier proceso de transformación. No se menciona la necesidad ni la planificación para crear el Órgano de Revisión Local, un mecanismo esencial para fiscalizar las internaciones y monitorear el respeto a los derechos humanos de los usuarios.
El 2010 fue un año histórico para el campo de la salud mental. La sanción de las Leyes Nacional y Provincial de Salud Mental implicaron una conquista social después de décadas de lo que se conoció como la lucha por la desmanicomialización, que en el mundo se empezó a gestar en los años 60 del siglo pasado, y en nuestro país tomó fuerza con el retorno de la democracia. Pero también con la promulgación de estas leyes, inició una nueva etapa: el de llevar a los hechos con políticas concretas y una planificación integral la implementación de la ley. La propia Ley Nacional de Salud Mental fijaba una fecha clave: el año 2020 marcaba el vencimiento del plazo establecido para la transformación a nivel nacional, provincial y local del sistema de atención a la salud mental. Un plazo que al poco tiempo, y con los sucesivos ataques e intentos de derogación que tuvo la Ley, parecía cada vez más dificil de cumplir. Lo que suele suceder en nuestra cultura política nacional se manifestó claramente: una cosa son las leyes, crear las políticas para cumplirlas ya es otra cosa. En 2015, la consigna de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental lo sintetizaba: «del dicho al hecho, ¿qué pasa con nuestros derechos?».
Finalmente, el 2020 llegó con la pandemia. Y con ella, la suspensión de los plazos que ya se había anunciado tiempo antes se volvió real. Ya no sabíamos cuando se iban a dar las transformaciones. ¿Cuándo ibamos por fin a empezar a dejar atrás el modelo asilar y transitar efectivamente el camino de la salud mental comunitaria, desde la perspectiva de derechos humanos? Mientras, las amenazas de derogación de la ley continuaron hasta hoy. En un escenario de tremendos retrocesos en las condiciones materiales y de vulneraciones a todos los derechos en nuestro país, los nuevos anuncios del gobierno provincial generaron sorpresa y reservas por las contradicciones mencionadas, al tiempo que expectativas por lo que, es deseable, sea una nueva etapa.
En 2010 se abrió también una nueva agenda para el movimiento de la salud mental, este entramado social que conformamos organizaciones de usuaries y familiares, organizaciones sociales, políticas, profesionales, de trabajadores, instituciones académicas, organismos de derechos humanos. La nueva etapa estuvo marcada por el fortalecimiento del movimiento, por un crecimiento en la participación política, la visibilización pública, la incidencia social, la problematización en los ámbitos académicos y profesionales y la disputa en las calles, en las redes, en los medios de comunicación. Desde entonces en todo el país fue creciendo este movimiento que en Córdoba tomó el nombre de Colectivo por el Derecho a la Salud Mental. Las marchas de cada año marcaron el epicentro de un activismo que se alimentó cada año con los aportes de decenas de organizaciones, pero también transformando en potencia colectiva el dolor de las victimas de un sistema manicomial que siguió generando muertes, segregación y exclusión. Victimas que nunca recibieron respuesta de los funcionarios a cargo de salud y salud mental. Si hay víctimas, también hay responsables.
Ojalá la próxima movilización, la número 12, que tendremos en Córdoba el próximo 31 de octubre, marque un nuevo hito de la participación del colectivo por el derecho a la salud mental. Empezando a transitar lo que esperamos sea una nueva etapa, pero sosteniendo la misma agenda del primer día: el cierre de los manicomios y la apertura de los dispositivos sustitutivos de salud mental, la transformación efectiva del sistema de atención, el fortalecimiento de las redes comunitarias de salud y cuidados, la inclusión en los hospitales generales, la inclusión social y el ejercicio de derechos de las personas usuarias, la consulta y la participación de las organizaciones en el diseño de las políticas, el fortalecimiento del sistema público con criterios de equidad y accesibilidad, la integración del derecho a la salud mental con los derechos económicos, sociales y culturales, es decir la implementación plena de las Leyes Nacional y Provincial de Salud Mental.